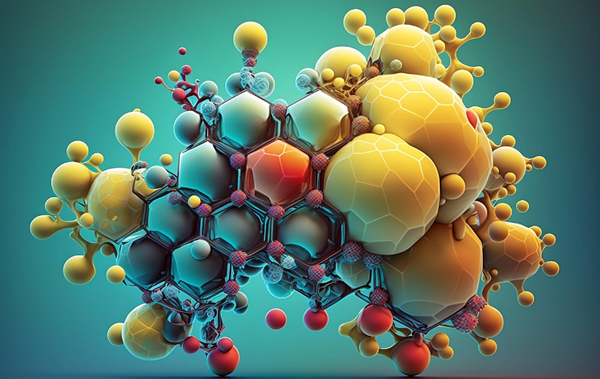‘Las distribuidoras eléctricas pueden aportar soluciones en escenarios críticos’
El director de Gestión de Adelat, Roberto Cajamarca, evalúa el rol de las distribuidoras en época de crisis. En Ecuador hay oportunidades.

En épocas de racionamiento de energía, las miradas apuntan a buscar soluciones desde la perspectiva de las fuentes de generación. Ecuador es uno de esos casos.
No obstante, las empresas de distribución también juegan un rol importante a la hora de buscar soluciones en períodos de estrés energético.
Youtopía Ecuador conversó con Roberto Cajamarca Gómez. Él es colombiano y cuenta con más de 15 años de experiencia en asociaciones empresariales y organizaciones del sector público y privado.
Actualmente se desempeña como Director de Gestión del Conocimiento y Estrategia de la Asociación de Distribuidoras Eléctricas Latinoamericanas (ADELAT).

En países como Ecuador, en épocas de estiaje, el foco suele estar en la generación de energía. Desde su experiencia, ¿por qué es igualmente importante hablar del rol de la distribución eléctrica en este tipo de escenarios?
La distribución eléctrica cumple un rol fundamental en la gestión del suministro durante escenarios críticos, y muchas veces es el eslabón que define si una situación compleja se traduce o no en afectaciones directas para los usuarios.
Las empresas distribuidoras están más cerca de la ciudadanía. Son ellas las que implementan los planes de desconexión programada cuando se requiere, coordinan con usuarios industriales, comunican a la población y gestionan la demanda para evitar sobrecargas o interrupciones no controladas.
Además, en escenarios de estrés, son las redes de distribución las que permiten priorizar el suministro hacia hospitales, sistemas de agua potable, servicios de emergencia y otros usuarios estratégicos.
Esto requiere tener redes modernas, con capacidad de operación remota, segmentación de cargas y respaldo local. No es solo cuestión de cables, sino de inteligencia en la red.
¿Las empresas distribuidoras pueden aportar soluciones?
Las distribuidoras también pueden aportar soluciones que ayudan a reducir la presión sobre el sistema, como la integración de generación distribuida o almacenamiento en puntos críticos, y del uso de tecnologías de automatización y control que permiten redistribuir la carga de forma dinámica.
Incluso, las campañas de eficiencia energética muchas veces son lideradas por las distribuidoras, porque son ellas quienes conocen el comportamiento de sus usuarios y pueden actuar con más rapidez y cercanía.
Por todo esto, desde ADELAT consideramos que fortalecer la distribución es una condición para enfrentar los desafíos climáticos que afectan cada vez más la seguridad del suministro.
"En épocas de estiaje, la resiliencia del sistema no se juega solo en las centrales, sino también en las redes que llevan la energía a los hogares, hospitales, comercios y escuelas".
¿Cuáles son los principales desafíos que suelen enfrentar los sistemas de distribución durante crisis energéticas vinculadas a sequías o baja disponibilidad de generación hidroeléctrica?
Aunque no son responsables directos del déficit de generación, las distribuidoras están en la primera línea de respuesta frente a sus consecuencias.
El primer desafío es operativo: mantener la calidad y continuidad del servicio en condiciones de estrés. En este escenario, las distribuidoras deben redoblar esfuerzos para coordinarse con los operadores del sistema, reorganizar cargas, aplicar esquemas de rotación del suministro y priorizar zonas críticas.
Esto requiere redes flexibles, automatizadas y con capacidad de monitoreo en tiempo real. Si esas condiciones no existen, el riesgo de interrupciones masivas o descontroladas crece exponencialmente.
¿Qué desafios tienen a la hora de atender la gestión de la demanda y el desagaste institucional?
Un segundo desafío es la gestión de la demanda y la comunicación con los usuarios. En momentos de escasez, reducir picos de consumo o desplazar demanda fuera de las horas críticas puede hacer la diferencia entre mantener o no el servicio en determinadas zonas.
Las distribuidoras están en una posición privilegiada para liderar este tipo de estrategias porque conocen los perfiles de consumo de sus usuarios y tienen canales de contacto directo. Sin embargo, esto requiere que la regulación les permita actuar con rapidez y que cuenten con herramientas tecnológicas adecuadas.
Y un tercer desafío, no menor, es el desgaste reputacional y financiero que enfrentan las distribuidoras. En muchas ocasiones, son percibidas como responsables del corte de energía, aunque el origen del problema esté en la falta de generación.
Esto puede traducirse en pérdida de confianza por parte de los usuarios. Además, en contextos de estiaje, pueden aumentar los hurtos de energía o las conexiones ilegales, lo que impacta directamente en las pérdidas del sistema, poniendo aún más presión sobre la sostenibilidad del servicio.
¿Puede explicar cómo una red de distribución sólida y bien mantenida puede ayudar a reducir el impacto de los cortes o racionamientos de energía?
Existen varios mecanismos mediante los cuales una red robusta mitiga el impacto de estas situaciones. En primer lugar, una red automatizada y con capacidades de monitoreo en tiempo real permite segmentar mejor el servicio.
Es decir, aplicar esquemas de racionamiento más precisos, con desconexiones rotativas bien planificadas y menor afectación a usuarios sensibles, como hospitales, centros de datos, servicios de agua potable o infraestructura crítica.
Por otro lado, una red bien mantenida reduce la probabilidad de fallas por sobrecarga cuando hay que operar al límite de capacidad, evitando interrupciones adicionales a las que ya exige la emergencia.
Además, puede facilitar la integración de soluciones complementarias, como almacenamiento distribuido o generación de respaldo en puntos estratégicos, lo que permite absorber picos de demanda o evitar interrupciones en barrios o industrias específicas. Incluso, en casos donde se recurre a generación móvil o temporal, la red de distribución es la que permite entregar esa energía de forma eficiente a los usuarios.
Una red de distribución fuerte no evita el estiaje ni genera energía por sí sola, pero ayuda a enfrentar una crisis con resiliencia y control. Por eso, invertir en redes no es un lujo ni un reto del futuro, es una condición esencial para proteger a la población hoy.
"Una red de distribución fuerte no evita el estiaje ni genera energía por sí sola, pero ayuda a enfrentar una crisis con resiliencia y control".

¿Qué tipo de estrategias o tecnologías permiten que la distribución eléctrica sea más resiliente frente a escenarios de estrés energético?
Una de las herramientas más efectivas es la automatización de la red; esto incluye sistemas de telecontrol, seccionadores y reconectadores automáticos, que permiten aislar fallas, reconfigurar circuitos y restablecer el servicio de forma remota y en tiempos más cortos en situaciones de alta exigencia, como cuando hay que redistribuir cargas o priorizar zonas críticas.
Otro eje fundamental es la digitalización de la operación, a través de sistemas SCADA avanzados, sensores inteligentes y plataformas de gestión de datos en tiempo real. Estos permiten tener visibilidad continua del estado de la red, anticipar sobrecargas, detectar pérdidas y optimizar la respuesta frente a cualquier contingencia. Además, cuando se combinan con algoritmos de análisis predictivo, ayudan a prevenir fallas antes de que ocurran.
Una tercera estrategia es la planificación de redes resilientes. Esto implica reforzar subestaciones y alimentadores en zonas estratégicas, y aplicar criterios de redundancia, mallado y segmentación para asegurar que la red pueda operar incluso si una parte de ella falla.
Por último, las distribuidoras que cuentan con sistemas de medición inteligente y plataformas de comunicación con sus usuarios pueden activar programas de eficiencia energética, horarios diferenciados o incentivos para desplazar el consumo fuera de las horas pico. Esta flexibilidad reduce la presión sobre la red y minimizar la necesidad de cortes.
En su experiencia internacional, ¿qué buenas prácticas ha observado en países que enfrentan situaciones similares a las de Ecuador en cuanto a estacionalidad hídrica?
En América Latina, varios países enfrentan desafíos similares a los de Ecuador en términos de estacionalidad hídrica y dependencia de la generación hidroeléctrica. Esta condición ha obligado a diseñar respuestas más integrales, donde no solo la generación juega un rol, sino también la transmisión, la distribución y la gestión activa de la demanda.
En Colombia, por ejemplo, las distribuidoras han mejorado la coordinación operativa con los centros de despacho, lo que les permite actuar con mayor rapidez y precisión durante eventos críticos.
Adicionalmente, durante el fenómeno El Niño en 2016, se implementó el programa “Apagar Paga”, con el fin de incentivar el ahorro doméstico e industrial ante el riesgo de racionamiento, a cambio de una compensación económica.
Gracias a la participación de los usuarios y medidas complementarias, se logró reducir el consumo más allá del objetivo, acumulando cerca de 1.200 GWh ahorrados en seis semanas.
Las distribuidoras jugaron un rol clave en la implementación operativa de esta medida, coordinando con los clientes, ajustando la operación de la red y asegurando que los beneficios de la reducción de carga fueran aprovechados de manera eficiente.
"En América Latina, varios países enfrentan desafíos similares a los de Ecuador, en términos de estacionalidad hídrica y dependencia de la generación hidroeléctrica".
¿Qué avances se están dando en cuanto a digitalización o redes inteligentes, que podrían ser útiles para países con infraestructuras eléctricas en desarrollo o en proceso de modernización?
Como ya se mencionó, uno de los avances más importantes es la automatización de redes de media tensión, mediante la instalación de reconectadores, interruptores telecomandados y sistemas SCADA.
Otro avance clave es el despliegue de medidores inteligentes (IMA) que permiten no solo una lectura remota del consumo, sino también brindar a los usuarios información detallada y en tiempo real sobre su uso de energía, habilitar tarifas horarias, y detectar problemas como pérdidas, fraudes o deterioros en los activos.
Aunque la inversión inicial puede ser significativa, países como Uruguay (con más del 80% de cobertura) o Costa Rica (con más del 50%) han demostrado que es una herramienta esencial para modernizar la relación entre usuario y empresa, y para gestionar la red de forma más eficiente. En Perú y Colombia ya se están desarrollando pilotos para su despliegue masivo.
La digitalización de la operación mediante plataformas de gestión de activos, análisis predictivo y sistemas de información geográfica (GIS) también está permitiendo a las distribuidoras anticiparse a fallas, optimizar el mantenimiento y priorizar inversiones. La digitalización y las 'smart grids' (redes inteligentes) son ahora una necesidad para garantizar la sostenibilidad y la eficiencia del servicio.

¿Qué tipo de planificación o coordinación institucional considera clave entre los sectores de generación, transmisión y distribución para afrontar eventos como los del estiaje?
En primer lugar, es fundamental contar con mecanismos de planificación conjunta, donde se evalúen escenarios de estrés de manera anticipada y se simulen impactos sobre el sistema completo. Estos ejercicios permiten definir umbrales de riesgo, protocolos de actuación y responsabilidades específicas de cada agente.
Si el generador sabe que su capacidad puede verse reducida, el transmisor conoce los límites de evacuación de energía, y el distribuidor anticipa los puntos críticos de la red, entonces el sistema puede prepararse para una respuesta más ordenada y menos traumática para los usuarios.
También es clave el establecimiento de mesas de coordinación operativa, formadas por el operador del sistema, generadores, transportistas y distribuidoras, con participación del regulador y del Ministerio de Energía.
Estas instancias deben tener capacidad de decisión ágil para definir medidas como redistribución de cargas, priorización de clientes sensibles, rotación de suministro o activación de planes de gestión de la demanda.
"Las distribuidoras deben saber con anticipación qué volúmenes de energía estarán disponibles, en qué horarios y bajo qué condiciones".
Además, es necesario garantizar el flujo de información en tiempo real. Las distribuidoras deben saber con anticipación qué volúmenes de energía estarán disponibles, en qué horarios y bajo qué condiciones.
A su vez, pueden aportar datos valiosos sobre la demanda, zonas de riesgo, posibilidades de respuesta local y evolución del comportamiento de los usuarios. Esta interoperabilidad puede evitar decisiones ineficientes o descoordinadas que agraven la crisis.
Todo lo anterior debe estar respaldado por un marco regulatorio flexible y orientado a la resiliencia, que permita a las empresas invertir en tecnologías de automatización, digitalización, almacenamiento o generación de respaldo, y que reconozca su rol activo en la gestión de emergencias.
¿Cuáles son las principales inversiones que deberían priorizarse en distribución cuando se anticipan escenarios climáticos adversos?
Como se indicó, es importante invertir en digitalización y automatización de la red que permita a las distribuidoras anticipar sobrecargas, detectar activos en riesgo, tomar decisiones informadas antes de que se produzca una falla, y operar la red de forma flexible cuando hay que redistribuir cargas o priorizar ciertos sectores.
Otra inversión prioritaria es el refuerzo de la infraestructura en zonas críticas. Esto abarca desde la renovación de transformadores, postes y cables en áreas expuestas a eventos extremos, hasta la construcción de nuevas subestaciones o alimentadores redundantes en puntos estratégicos. También puede incluir la soterración selectiva de líneas en entornos urbanos, con alto riesgo de tormentas o incendios.
Un eje importante es la instalación de sistemas de almacenamiento o la habilitación de infraestructura para evacuar energía de respaldo (como plantas móviles o soluciones modulares). Estos activos pueden ser fundamentales en zonas aisladas o en momentos en que se requiere estabilizar la red ante picos de demanda o interrupciones del suministro principal.
En el plano organizacional, es importante invertir en capacitación técnica, protocolos de contingencia y sistemas de información geográfica que ayuden a coordinar la respuesta frente a emergencias.

¿Cómo ve usted el panorama general de la distribución eléctrica en América Latina? ¿Hay un desfase entre la inversión en generación versus distribución?
El avance de la transición energética —con más energía distribuida, mayor electrificación del transporte y nuevas demandas sobre la red— ha dejado en evidencia que la distribución requiere inversiones significativas para no convertirse en el cuello de botella del sistema eléctrico.
Un estudio realizado por ADELAT encontró que, para alcanzar estándares comparables a los europeos hacia 2040, la región requerirá hasta USD 289 mil millones en inversiones adicionales, en un escenario de transición energética efectiva, y USD 174 mil millones en un escenario de transición energética parcial.
El problema es que muchos marcos regulatorios todavía no reconocen adecuadamente estas nuevas necesidades de inversión, ni ofrecen las señales económicas y financieras para hacerlas viables.
Desde ADELAT, promovemos una agenda regional para cerrar esta brecha, con políticas públicas que integren a la distribución en la planificación energética, esquemas regulatorios más modernos, y canales de financiamiento específicos para modernizar redes.
"Para alcanzar estándares comparables a los europeos hacia 2040, Latinoamérica requerirá hasta USD 289 mil millones en inversiones adicionales".
¿Qué oportunidades tienen países como Ecuador para fortalecer su red de distribución sin requerir inversiones multimillonarias, especialmente en el corto plazo?
Existen varias oportunidades de mejora incremental, de alto impacto y bajo costo relativo, que pueden marcar una diferencia significativa en el corto plazo.
La primera y más clara es implementar equipos de automatización de la red en puntos estratégicos. Este tipo de tecnología puede instalarse de manera modular y focalizada, priorizando zonas críticas o de alta densidad, con retornos visibles en la calidad del servicio y la satisfacción del usuario.
Otra oportunidad está en la gestión activa de pérdidas. En muchos países, una parte importante de las pérdidas no técnicas está concentrada en ciertas zonas o circuitos.
A través de análisis de datos, sensores, auditorías móviles y estrategias comunitarias, se pueden implementar programas de reducción de pérdidas que, además de recuperar ingresos, alivian la carga sobre la red. ADELAT desarrolla actualmente una guía de buenas prácticas en gestión de pérdidas, dirigida a distribuidoras y reguladores de la región.
También hay margen para fortalecer el mantenimiento preventivo, especialmente en áreas rurales o de difícil acceso, a través de herramientas simples como inspecciones con drones, sistemas georreferenciados y capacitación técnica local.
Por último, desde el punto de vista regulatorio, es posible avanzar en ajustes normativos que reconozcan progresivamente las inversiones, y que permitan a las empresas distribuir sus recursos con mayor flexibilidad, por ejemplo, a través de esquemas que valoren la resiliencia, más allá del crecimiento de la demanda.
Roberto Cajamarca Gómez. Su trayectoria en el sector energético se ha enfocado en aspectos regulatorios e institucionales de la industria eléctrica, desde entidades como la Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía - Asoenergía y, más recientemente, desde el Grupo Enel. También ha sido consultor en proyectos de desarrollo de mercados energéticos y gestión del conocimiento para la Bolsa Mercantil y la Bolsa de Valores de Colombia. Cuenta con estudios de Economía y Maestría en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Colombia.