'Gestión comunitaria, la respuesta a problemas de salud mental'
Pablo Analuisa es director Nacional de Estrategias de Prevención y Control Para Salud Mental. La depresión y la ansiedad son una realidad regional, señala.

Por Álvaro Samaniego
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUMA) trabaja en el Índice de Desarrollo Humano, en el que evalúa los avances del mundo para la mejora del bienestar de las personas.
El índice 2025 llama la atención sobre un crecimiento importante de los problemas de salud mental en América Latina y el Caribe.
Habla con insistencia de una incertidumbre sobre el futuro tan profunda, al punto que han aumentado de manera sostenida las atenciones de casos de ansiedad y depresión.
Youtopia conversó con Pablo Analuisa, director Nacional de Estrategias de Prevención y Control Para Enfermedades No Transmisibles, Salud Mental y Fenómeno Socio Económico de las Drogas.
Información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) revela que desde 2020 a 2023 los casos de depresión y ansiedad en el Ecuador subieron un 60%. ¿Hay una actualización de esos datos?
La información de primera mano que tenemos es la de las atenciones de los pacientes que asisten a nuestros servicios de salud. Tiene limitaciones, no toda la población que tiene problemas de salud mental accede a los servicios. La depresión y la ansiedad son dos fenómenos de salud mental prioritarios. Lamentablemente, es una realidad regional. El grupo que más presenta estas condiciones es el joven, de 20 a 49 años.
¿Existe un subregistro?
La información es deficiente en varios sentidos. Primero, desde el registro mismo, pero también por la calidad. Es una limitación importante. Por otro lado, la salud mental enfrenta todavía problemas que, en realidad, ya tienen su historia: el estigma.
¿El estigma en general?
Hay una categoría que se llama autoestigma, que hace más complejo incluso ese fenómeno. El autoestigma es el que yo mismo me impongo para no verme mal ante la sociedad. Y cuando se habla de problemas de salud mental, sí que pesa mucho. Hay muchos hombres, sobre todo, que tienen problemas de salud mental, pero por el estigma no acceden al psicólogo.
Da la impresión que la pandemia (del COVID-19) modificó de alguna manera este estigma. ¿Es correcto?
Sí, la pandemia, luego de todo lo compleja que fue, también dejó enseñanzas. Por ejemplo, optar por procesos terapéuticos virtuales se consolidó como algo válido para la salud mental. Son igual de eficientes para problemas como ansiedad y depresión. Y eso, de alguna manera, también permitió que las personas que tenían algún tipo de malestar puedan tramitarlo por esa vía.
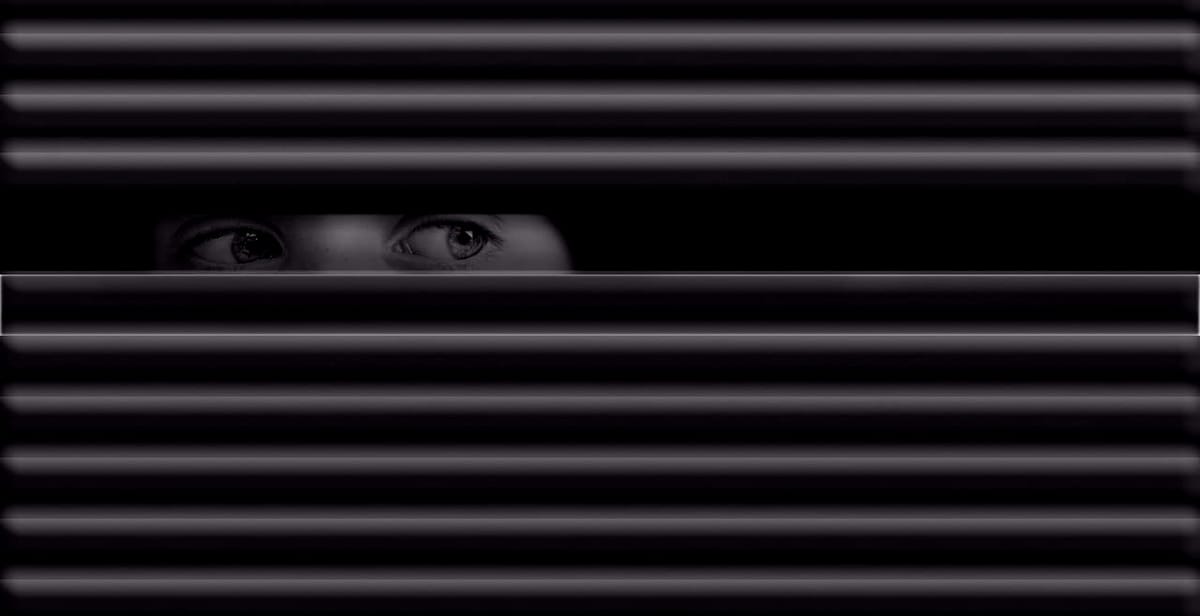
El PNUD, en resumen, dice que la incertidumbre de la población, sobre todo en América Latina, está llevando incluso a un proceso de debilitamiento de la democracia. Por la depresión y por la ansiedad la gente no quiere pelear por su futuro. ¿Cuál es su lectura?
Está bien esa lectura. Yo creo que se complementa con otra. La condición socioeconómica se consolida como lo que se denomina un determinante social de la salud. Si yo no tengo acceso a una fuente de trabajo estable voy a tener problemas con mi familia porque no la puedo mantener. Y eso va a derivar en problemas, en ansiedad y depresión. La pobreza termina siendo una causa, un determinante. Estamos tratando de incorporar algunos dispositivos que, si bien no van a modificar estos determinantes -no podemos ofrecer trabajo, por ejemplo-, son herramientas para afrontarlos.
¿En qué parte de estos determinantes sí pueden intervenir?
Cuando una persona pierde el trabajo, por ejemplo, de un momento a otro, indudablemente va a entrar en un proceso de duelo o de afectación emocional. Lo que se plantea es que estos procesos terapéuticos puedan ayudar a que la persona tenga herramientas para gestionar y, en lugar de irse a consumir alcohol, opte por buscar otra fuente de empleo, por ejemplo, u otra opción, o que no vaya a desquitar esa ira o esa indignación con la familia, sino que busque otras formas de desahogo.
Tengo entendido que el número de profesionales de salud que tiene el Ecuador para tratar estos temas es deficitario frente a lo que recomiendan las organizaciones internacionales.
Sí, esa es una realidad compleja y cierta. Por eso, nuestro modelo está orientado a la visión comunitaria de la salud mental. La idea no es tener un psicólogo para cada persona, un consultorio por barrio. La idea es que incluso otros profesionales de salud en general, como médicos, los técnicos, den atención primaria. Enfermeras, trabajadores sociales, tienen herramientas para abordar problemáticas de salud mental de baja complejidad. Es una opción que se le denomina cerrar la brecha, no esperar a que solo el psicólogo atienda estas problemáticas de baja complejidad, sino los otros profesionales capacitados.
"Enfermeras, trabajadores sociales, tienen herramientas para abordar problemáticas de salud mental de baja complejidad": Pablo Analuisa
Hay otro elemento presente, la oferta de medicina de salud mental rápida, como el coaching. ¿Se está banalizando la atención de salud mental?
Sí es un problema actual la proliferación de otras propuestas de intervención, llamémoslas así. El Ministerio establece que los procesos terapéuticos que nuestros colegas en territorio realizan deben tener una base de evidencia. Eso es una condición sine qua non que nos permite ser eficientes. Una persona que está en otro campo, que no es la salud, sigue un curso de dos o tres meses, se forma en otro espacio, no necesariamente con un rigor académico como la necesidad lo establece. No siempre las personas que acceden a esos procesos terapéuticos terminan bien, generan una especie de baja expectativa a a un proceso terapéutico con un psicólogo.
Respecto del presupuesto del que disponen para salud mental, ¿cómo está?, ¿cómo debería estar? y ¿qué previsiones tienen en el futuro?
Siempre se puede mejorar. La salud pública, en general, tiene una característica: que es un costal sin fondo. Siempre van a hacer falta recursos. Tenemos algunas prioridades, una es la Estrategia para el Abordaje Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y el Fortalecimiento de la Salud Mental. Está financiado para 2025, hemos tenido más o menos USD 4 millones de financiamiento de un préstamo no reembolsable con la CAF. Uno de los componentes de este proyecto es el fortalecimiento de los servicios.
¿Este proyecto es en el que ustedes han puesto mayor énfasis?
Es parte de la estrategia. Este proyecto se ampara en la política, que es la Ley Orgánica de Salud Mental.
¿Cuáles son los aspectos relevantes de la política?
Lo primero, es importante que se reconozca el aspecto integral del abordaje en salud mental. Lo otro es que también hay un reconocimiento de cuáles son las problemáticas más prevalentes, que son la ansiedad, la depresión y el estrés. También hay un trabajo intersectorial importante. Hay temas, por ejemplo, el acceso a la educación es importante para la salud mental, al igual que el acceso al empleo e incluso al disfrute del tiempo libre.
Llamó la atención que el PNUD mencionara el efecto negativo que están causando ciertas redes sociales. ¿Afecta en realidad a la salud mental?
Hay posiciones en el ámbito clínico de la salud mental que plantean que las adicciones son factores que se consolidan por la relevancia que socialmente se les da. La nueva clasificación de los trastornos de salud mental está incluyendo la dependencia de la tecnología como una forma de adicción.
No hay razones ciertas para pensar que los temas de inseguridad, de las redes sociales, de la pobreza, vayan a cambiar pronto. ¿Están preparados para el largo plazo?
La proyección que tenemos es fortalecer esta intervención integral a las problemáticas de salud mental con una mirada comunitaria. Siempre que a nivel comunitario se desarrollen los dispositivos adecuados, la comunidad termina siendo un soporte y se establecen redes de apoyo.





